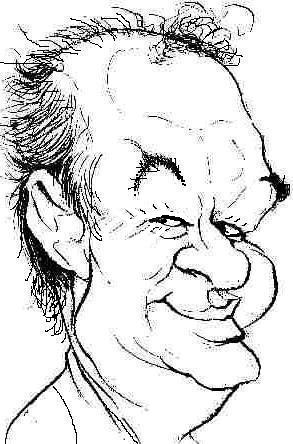
De esta manera se logra la necesaria coherencia con los inicios de esta carrera, cuando la industria del software adoptó un enfoque administrativo de Frederick W. Taylor,
al igual que la mayoría de las industrias del momento, propugnando la especialización de funciones como método organizativo.
Así, el proceso de construcción de software se concibe como un conjunto de tareas altamente especializadas donde está claramente definido el papel del analista de sistemas.
Debido a la definición misma de analista de sistema, entendemos que no reduce a sistemas computacionales solamente, por el contrario, sus servicios han sido requeridos por los empresarios en expansión. Más recientemente en la naciente industria del software de los años 60, en que muchos programadores iniciaron sus pasos en el análisis de sistemas de negocios y gerenciales.
A todo lo mencionado también se suma el hecho de que las computadoras no han nacido en los últimos años, en realidad el hombre siempre buscó tener dispositivos que le ayudaran a efectuar cálculos precisos y rápidos. Así transcurrieron 1300 años antes de que se inventase algún dispositivo vinculado al cálculo y es sólo entre los siglos XIV al XIX que se suceden una serie de eventos e importantes aportes, hasta llegar a las potentes computadoras como las que conocemos hoy en día.
Augusta Ada Byron, también llamada Lady Lovelace, fue uno de los personajes más pintorescos de la historia de la computación. Nació en Londres, el 10 de Diciembre de 1815 siendo hija del ilustre poeta inglés Lord Byron. Apenas 5 semanas después de nacida su madre Lady Byron, se separó de su esposo y obtuvo la custodia de su hija, encargándose de su crianza y educación por cuanto a ella le aterrorizaba la idea de que su hija acabase convirtiéndose en un poeta como su padre.
Lady Lovelace tuvo vocaciones de analista y metafísica y a los 17 años influenciada por Mary Somerville realizó sus estudios de matemáticas. Fue en una cena que escuchó y se interesó sobre las ideas de Charles Babbage acerca de una nueva máquina de calcular. Ella intuyó que un proyecto de esa envergadura podría convertirse en una realidad y fue una de las pocas personas que creyó en la "universabilidad de las ideas", preconizada por Charles Babbage y decidió colaborar con él.
Ada Byron, es considerada la primera programadora de la era de la computación, ya que fue ella quien se hizo cargo del análisis y desarrollo de todo el trabajo del inventor y la programación de los cálculos a procesarse.
De quebrantable salud y muy enfermiza, al igual que su padre, Lord Byron, Lady Lovelace falleció siendo muy joven, a la edad de 36 años.
En la década de los 80 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América desarrolló un lenguaje de programación en honor a la condesa, al cual nombró ADA.
Con todo esto, podemos decir que en sí el analista de sistema nace de la necesidad de recopilar, desglosar, catalogar y analizar información necesaria de una empresa para poder proponer nuevos métodos, mejores o modificar los actuales para que así aumente el desempeño de los departamentos dentro de la organización además de buscar distintas alternativas de solución a problemas existentes, tales como los que enfrentan los distintos sistemas de información y las organizaciones frente a los grandes avances tecnológicos.
Los aspectos sobresalientes que permiten diagnosticar rápido que una empresa se encuentra en esta etapa es cuando se inicia con la implantación exitosa del primer Sistema de Información en la organización. Como consecuencia de lo anterior, el primer ejecutivo usuario se transforma en el paradigma o persona que se habrá que imitar.
Las aplicaciones que con frecuencia se implantan en esta etapa son el resto de los Sistemas Transaccionales no desarrollados en la etapa de inicio, tales como facturación, inventarios, control de pedidos de clientes y proveedores, cheques, etc.
El pequeño departamento es promovido a una categoría superior, donde depende de la Gerencia Administrativa.
El tipo de administración empleado está orientada hacia la venta de aplicaciones a todos los usuarios de la organización; en este punto suele contratarse a un especialista de la función con preparación académica en el área de sistemas.
Se inicia la contratación de personal especializado y nacen puestos tales como analista de sistemas, analista-programador, programador de sistemas, jefe de desarrollo, jefe de soporte técnico, etc.
Las aplicaciones desarrolladas carecen de interfases automáticas entre ellas, de tal forma que las salidas que produce un sistema se tienen que alimentar en forma manual a otro sistema, con la consecuente irritación de los usuarios.
Los gastos por concepto de sistemas empiezan a crecer en forma importante, lo que marca la pauta para iniciar la racionalización en el uso de los recursos computacionales dentro de la empresa. Este problema y el inicio de su solución marcan el paso a la siguiente etapa.
Se inicia con la necesidad de controlar el uso de los recursos computacionales a través de las técnicas de presupuestación base cero (partiendo de que no se tiene nada) y la implantación de sistemas de cargos a usuarios (por el servicio que se presta).
Las aplicaciones están orientadas a facilitar el control de las operaciones del negocio para hacerlas más eficaces, tales como sistemas para control de flujo de fondos, control de órdenes de compra a proveedores, control de inventarios, control y manejo de proyectos, etc.
El departamento de sistemas de la empresa suele ubicarse en una posición gerencial, dependiendo del organigrama de la Dirección de Administración o Finanzas.
El tipo de administración empleado dentro del área de Informática se orienta al control administrativo y a la justificación económica de las aplicaciones a desarrollar. Nace la necesidad de establecer criterios para las prioridades en el desarrollo de nuevas aplicaciones. La cartera de aplicaciones pendientes por desarrollar empieza a crecer.
En esta etapa se inicia el desarrollo y la implantación de estándares de trabajo dentro del departamento, tales como: estándares de documentación, control de proyectos, desarrollo y diseño de sistemas, auditoria de sistemas y programación.
Se integra a la organización del departamento de sistemas, personal con habilidades administrativas y preparados técnicamente para desarrollar las tareas mencionadas, es decir, el analista de sistemas informáticos.
La integración de los datos y de los sistemas surge como un resultado directo de la centralización del departamento de sistemas bajo una sola estructura administrativa.
Las nuevas tecnologías relacionadas con base de datos, sistemas administradores de bases de datos y lenguajes de cuarta generación, hicieron posible la integración.
En esta etapa surge la primera hoja electrónica de cálculo comercial y los analistas de sistemas contribuyen con el desarrollo de distintas alternativas de aplicación. Estas herramientas ayudan mucho a que los usuarios hicieran su propio trabajo y no tuvieran que esperar a que sus propuestas de sistemas fueran cumplidas.
El costo del equipo y del software disminuyó por lo cual estuvo al alcance de más usuarios.
En forma paralela a los cambios tecnológicos, cambió el rol del usuario y del departamento de Sistemas de Información. El departamento de sistemas evolucionó hacia una estructura descentralizada, permitiendo al usuario utilizar herramientas para el desarrollo de sistemas.
Los analistas informáticos y el resto del personal del departamento de sistema iniciaron el desarrollo de nuevos sistemas, reemplazando los sistemas antiguos, en beneficio de la organización.
El departamento de Sistemas de Información reconoce que la información es un recurso muy valioso que debe estar accesible para todos los usuarios.
Para poder cumplir con lo anterior resulta necesario administrar los datos en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma adecuada para que los usuarios puedan utilizar y compartir este recurso.
El analista de sistemas adquiere la información con responsabilidad, confirmando la integridad de la misma y manejando niveles de acceso diferentes.
Al llegar a esta etapa, la Informática dentro de la organización se encuentra definida como una función básica y se ubica en los primeros niveles del organigrama (dirección).
En esta etapa se tienen las aplicaciones desarrolladas en la tecnología de base de datos y se logra la integración de redes de comunicaciones con terminales en lugares remotos, a través del uso de recursos computacionales.
En toda organización, como hemos visto, un analista se vale de la información de entrada, los procesos modificadores y la información de salida, para así definir los procesos intermedios y poder entender con claridad a la organización. Todos estos flujos y procesos son estudiados sistemáticamente para poder determinar si son los adecuados, si se deben mejorar o si deben ser reemplazados por otros más idóneos.
Santos (1980, p.12) define las funciones del analista de sistemas para la década de los ochenta como sigue:
"…el analista de problemas en computación deberá conocer procedimientos para indagar sobre lo existente y para saber proponer un verdadero sistema racionalizado, pero también deberá conocer sobre modernos sistemas de información, base del diseño, sobre todo en computación… Estos últimos factores son los que justifican tal especialidad, porque realmente debieron existir los analistas de sistemas, aunque no hubiera computadores, toda vez que siempre hubo sistemas para organizar, que posiblemente no se difundieron porque no existieron en importancia esos dos factores que hoy prevalecen: el computador y la información.”
La definición de analista de sistemas de Senn (1992, p. 12), agrega:
"…Los analistas hacen mucho más que resolver problemas. Con frecuencia se solicita su ayuda para planificar la expansión de la organización…".
Comparando las dos definiciones anteriores podemos notar que con los años no ha cambiado la descripción de analista de sistemas, más bien se le han atribuido nuevas características que lo definen como un ente de cambio, necesario en cualquier organización con tendencia a crecer.
La tarea de un analista es entender y describir un sistema de información hasta un grado suficiente como para ser automatizado mediante una computadora. Sus actividades se encuadran dentro de la fase de análisis del ciclo de vida del software.
En sus inicios, el analista partía de un contrato o unas breves especificaciones del cliente. A continuación, analizaba la información implicada (modelo estático o de datos) y su flujo de transformación (modelo funcional). A partir de ahí, diseñaba un conjunto de módulos de software que desarrollara las funciones anteriormente detectadas, así como su lógica intrínseca. En teoría, si dichos resultados son suficientemente detallados, cualquier programador podría escribir un programa directamente ejecutable por la computadora a partir de ellos.
Hoy día, estas funciones han quedado claramente obsoletas a pesar de que la categoría profesional sigue existiendo como tal. Los avances de la ingeniería del software han puesto de manifiesto que estas funciones no son suficientes para lograr un mínimo éxito en el desarrollo de software.
Las funciones más relevantes que faltan son:
- Dirección (de proyectos), para dirigir los recursos hacia el resultado deseado.
- Educción de requisitos, para determinar el comportamiento que se espera del software.
- Garantía de calidad, para garantizar las expectativas del cliente.
- Diseño, para que exista una mínima certeza de que el software es viable y eficaz con la tecnología existente.
- Gestión de configuración, para controlar el caos a medida que el software crece.
En algunas organizaciones (y en algunos países) la profesión (analista de sistemas) ya no existe, siendo sustituida por otras figuras tales como el ingeniero software, el jefe de proyecto, el modelador de software, o el analista-programador. Esta última figura es muy popular ya que resuelve los típicos problemas de comunicación que existían entre analistas y programadores. Estos problemas se deben a la extrema idealización de la especialización de funciones. Es muy frecuente escuchar:
¿Todos los analistas deben programar? Según Senn (1992, p.16); "…La respuesta depende de la organización. Sin embargo, una cosa es evidente: el analista de sistemas más valioso y mejor calificado es aquel que sabe programar.", ciertamente el analista que tiene fuertes principios de programación sabe que se puede y que no se puede, o que es difícil de desarrollar en un lapso de tiempo, recordemos que todos los proyectos informáticos tienen siempre lapsos de tiempo bien reducidos y que si no se tiene el equipo apropiado es difícil cumplir con los plazos establecidos, lo que trae como consecuencia muchas veces la falla de todo el proyecto. Además el analista programador tiene facilidad para comunicar sus ideas a los constructores de código, ya que él estuvo en ese lugar alguna vez y sabe en que forma se necesita la información al momento de generar código.
Es deseable también que el analista de sistemas tenga conocimientos -al menos básicos- de usabilidad del sistema. Ya que cualquier sistema que no esté al servicio de los usuarios o diseñado pensado en el usuario, no tiene mucho sentido.
Por tal razón el contacto del analista con los usuarios es muy importante. Senn (p. 13), establecía: … “en efecto, quien mejor que los que día a día ven el sistema y como sus compañeros o subordinados lo reciben, para decirle al analista con anticipación cual será la aceptación del producto final y que mejoras deben tener. A fin de cuentas ellos son los que le sacarán provecho al sistema, los que se alimentarán del mismo”.
Las cualidades que se esperan de un analista son esencialmente la capacidad de abstracción y de análisis. Los conocimientos que requiere son aquellos relacionados con las técnicas de análisis de sistemas de información:
- Conocimiento del paradigma tradicional de la ingeniería del software y del tradicional ciclo de vida (del software) en cascada.
- Modelado funcional: Diagrama de flujo de datos, diagrama de estado, etc.
- Modelado de datos y sus técnicas: Diagrama entidad-relación, modelo relacional, etc.
- Conocimiento de la tecnología: arquitectura software, bases de datos, etc.
La definición del analista de sistemas, tiene que ser necesariamente muy amplia. El analista requiere tener la habilidad de tratar con cualquier tipo de persona, así como también, tener la debida experiencia en el manejo de computadoras. El analista protagoniza numerosos papeles, y en ocasiones, se ve obligado a mantener un equilibrio, al asumir simultáneamente más de uno. Los tres papeles principales de un analista de sistemas debe cubrir son: el de consultor, el de especialista de apoyo o soporte y el de agente de cambio.
Por lo regular, el analista de sistemas participa como consultor para la empresa. Esto implica que un analista pueda contratarse para canalizar a la empresa ciertos tópicos de la informática. Esto ofrece una ventaja, en el sentido de que el consultor externo trae consigo perspectivas frescas, que no poseen otros miembros de la organización. Por otra parte, para el analista externo implica una desventaja, pues apenas tiene pleno acceso a la cultura organizacional auténtica, que no se ofrece de forma abierta a un externo. Como consultor externo, deberá conocer e implantar las distintas metodologías, que le serán útiles para analizar y diseñar sistemas de información adecuados para cualquier empresa en particular. Más aun, contará con la ayuda de los usuarios de los sistemas de información, para entender la cultura de la organización desde sus propios puntos de vista
El otro papel que puede protagonizar es el de especialista de apoyo o staff dentro de una empresa, donde de manera regular, trabaje dentro del departamento de sistemas. En esta posición, el analista dispone de una experiencia profesional respecto al hardware y al software y a sus aplicaciones en la empresa. Con frecuencia estas tareas no se asocian a un proyecto ambicioso de sistemas, sino más bien implican decisiones o modificaciones menores que se dan en un departamento individual.
Como especialista de apoyo, no dirigirá un proyecto, solo será un recurso humano de apoyo para quienes lo dirigen. Si es un analista de sistemas contratado por una organización de servicios o de manufactura, muchas de sus actividades diarias se ajustarán a este papel.
El papel que mejor se entiende y que le confiere una alta responsabilidad al analista de sistemas, es el de agente de cambio, sin importar si es o no externo a la organización. Como analista, será un agente de cambio cada vez que realice alguna de las actividades del ciclo de desarrollo del sistema, las cuales se mantienen presentes en la empresa por un largo periodo (desde dos semanas hasta quizás más de un año). Un agente de cambio puede definirse como aquella persona que sirve como catalizador para el cambio, que desarrolla un plan para el mismo y que colabora con otros para agilizarlo.
Su presencia dentro de la empresa la modifica. Como analista de sistema debe aceptar lo anterior y utilizarlo como el punto de inicio de su análisis. Esto es por lo que tendrá que relacionarse con los usuarios y con la dirección (si ellos no fueran la única y misma persona), desde el principio del proyecto. Sin su colaboración, será incapaz de entender lo que pasa en la organización, y el cambio real no se llevará a cabo.
Si el cambio (esto es, los beneficios que la empresa obtiene mediante los sistemas de información) parece quedar garantizado después del análisis, el siguiente paso será desarrollar un plan para tal cambio, en colaboración con las personas que se involucrarán en tales cambios. Una vez que se alcance un consenso para el cambio a realizar, se encontrará en constante relación con aquellos que estén participando del cambio. Facilita el cambio al usar su experiencia en el trato humano y en la computación, para llegar a una integración hombre-maquina en el sistema de información.
Como analista de sistemas, al actuar como agente de cambio, apoya una corriente particular de cambio, que involucra el uso de los sistemas de información. Además, transmite a los usuarios el proceso de cambio ya que esta convencido de que tales cambios no ocurren de manera independiente en los sistemas de información, sino más bien, estos ocasionan cambios a lo largo de las organizaciones.
De las descripciones precedentes sobre los diferentes papeles que el analista de sistemas tiene que protagonizar, es fácil ver, que el analista de sistemas, con éxito, debe contar con una amplia gama de cualidades. Los analistas de sistemas, son gente de naturaleza muy diversa y seguramente esto, restringe cualquier intento de caracterización; sin embargo hay ciertas características que parecen presentar la mayoría de los analistas de sistemas.
Ante todo, el analista es un solucionador de problemas. El o ella es una persona que ve el análisis de los problemas como un reto y que disfruta encontrando soluciones factibles. Cuando es necesario, el analista tiene que ser capaz de abordar de manera sistemática la situación, mediante la aplicación hábil de herramientas, técnicas y experiencia. El analista también debe ser un buen interlocutor, manteniendo una relación cordial con otra gente, durante largos periodos. El analista de sistemas necesita contar con suficiente experiencia en computación para programar, entender las capacidades de las computadoras, recoger las necesidades de información de los usuarios y llegar a transmitir a los programadores lo necesario.
El analista de sistemas debe ser autodiciplinado y automotivado como individuo. También el analista debe ser capaz de administrar y coordinar innumerables recursos del proyecto, incluyendo a otras personas. El análisis de sistemas exige demasiado, pero se compensa con la naturaleza cambiante de los problemas, así como por el continuo enfrentamiento al reto.El analista de sistemas, es la persona que debe establecer la relación con el responsable del área solicitante de sistemas de información y llevar sus requerimientos al procesamiento electrónico. La especialización de este puesto requiere que además de tener una formación integral en informática, cuente con determinadas características personales las cuales son:
- Descubridor de detalles.
- Fuerza de caracter.
- Inteligente.
- Diplomático.
- Analítico.
- Buen escucha.
- Perceptivo.
- Innovador.
- Orden mental.
- Hábil conversador.
- Hábil para planear.
Todas las características personales son importantes, sin embargo, ser un buen escucha, es tan significativo como la obtención del éxito o fracaso de los sistemas de información ya que dependiendo de que tan bien o mal se escuchan las necesidades de los usuarios, podrá definirse el diseño idóneo y satisfacer su petición de acuerdo con sus expectativas.
![]()
Fuera de la empresa los contactos regulares del analista de sistemas son cuatro:
- Proveedores de productos, hardware, software, etc.
- Reparadores de equipos.
- Electricistas o Telefónicas.
- En raras ocasiones, una firma constructora.
![]()
El analista de sistemas podrá desempeñarse en centros de cómputos de cualquier tipo de organizaciones (públicas o privadas), centros de servicio de procesamiento de datos, empresas proveedoras de equipamientos, software o sistemas, compañías consultoras relativas a informática (tecnología – hardware – software).
El Analista de Sistemas Informáticos es un profesional con una clara orientación hacia las organizaciones, capacitado para organizar integralmente los sistemas de información, aplicables a equipos de procesamiento electrónico de datos. Acredita haber alcanzado los conocimientos suficientes de diversas ciencias; como las matemáticas, las sistemáticas, las administrativas, las organizacionales, las computacionales y las propias de las derivaciones tecnológicas asociadas, a fin de aplicarlas en la resolución de los problemas que se suceden en la práctica profesional e investigación. El profesional sistémico dispondrá de una elevada formación orientada hacia el carácter interdisciplinario de la profesión de sistemas garantizando la necesaria amplitud de criterios propia de las actividades de las organizaciones.
El analista de Sistemas Informáticos estará en condiciones de:
La historia de la computación en Argentina está fuertemente influida - probablemente más que ninguna otra ciencia exacta o natural - por los avatares de la política nacional. En efecto, al ser la más nueva de las disciplinas del campo de las ciencias "duras", fue la más sensiblemente afectada por los acontecimientos políticos sucedidos en nuestro país entre 1966 y 1983 y, por más que se intente una reseña "aséptica" que trate de utilizar los criterios más "neutros" posibles, si no se tiene en cuenta el daño terrible que provocaron las dictaduras militares a su incipiente desarrollo se tendrá una visión totalmente distorsionada de la realidad. Tratemos entonces, teniendo en cuenta este comentario, de hacer un breve (y por supuesto muy incompleto) resumen de la historia de la computación en Argentina.
Entre todas las figuras que contribuyeron a la creación y afianzamiento de la computación en nuestro país hay una que se destaca nítidamente: el Dr. Manuel Sadosky. En efecto, al reorganizarse la Universidad de Buenos a la caída de Perón en 1955, Sadosky se incorporó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como profesor del Departamento de Matemática y comenzó a plantearse el desarrollo de la matemática aplicada en el país.
En esa época la mayor parte de los científicos veían la computadora esencialmente como un aparato que podía hacer cuentas muy rápido con muchos números (lo cual, por supuesto, es cierto) y por consiguiente como una herramienta espectacular de apoyo a las demás ciencias, y en particular a la matemática aplicada. La década 1956-66, considerada con justicia como la "década de oro" de la Universidad de Buenos Aires, mostró un desarrollo impresionante en la Facultad de Ciencias Exactas, desarrollo en el cual la ejecutividad de su Decano, el Dr. Rolando V. García, tuvo una importancia fundamental y que, dadas las permanentes dificultades presupuestarias y burocráticas de las instituciones estatales, parece realmente inverosímil.
En 1957 la Facultad comenzó la construcción de su nuevo edificio - el Pabellón I - en la Ciudad Universitaria, como parte de un plan ambicioso de llevar la Universidad - o por lo menos varias de sus Facultades - a dicho campus. Simultáneamente, Sadosky planteó dos ideas cruciales: obtener una computadora para la Facultad, que sirviera tanto para tareas científicas como de servicio para diversos usuarios, y crear un instituto de matemática aplicada, que sirviera de base institucional al uso de la computadora. El Instituto, denominado Instituto de Cálculo, comenzó a funcionar orgánicamente en 1960, y fue definitivamente aprobado por el Consejo Superior, como primer Instituto de la Universidad en su nueva reglamentación, en 1962; Sadosky fue su director desde su fundación hasta el golpe del 66.
En cuanto a la computadora, es interesante el proceso de gestación de su incorporación a la Facultad: en primer lugar, hubo que decidir si se compraba o si se fabricaba en nuestro país. En realidad, las dos ideas siguieron adelante: hubo en la Facultad de Ingeniería un proyecto de desarrollo de una computadora propia, a cargo del Ing. Ciancaglini, discontinuado luego del golpe del 66, amén de un proyecto similar en la Universidad Nacional del Sur dirigido por el Ing. Jorge Santos, y simultáneamente la Facultad de Ciencias Exactas decidió comprar una. Se formó una comisión, integrada por los Dres. Sadosky, González Domínguez y Altman, que preparó el llamado a licitación pública internacional, al cual se presentaron cuatro firmas: IBM, Remington y Philco de Estados Unidos y Ferranti de Gran Bretaña. Decidida la compra de la computadora Mercury de la firma Ferranti (para la cual un grupo de científicos de la Universidad de Manchester había creado un lenguaje de programación, Autocode, fácil de aprender y amigable para aplicaciones científicas), se pidió un subsidio al recién creado Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para afrontar la compra.
El hecho de que el Dr. Rolando García fuera el Vicepresidente del CONICET ayudó a que el mismo aprobara el pedido, a fines de 1958, por un monto de 152.099 libras esterlinas, y todo se hizo como un mecanismo de relojería: el edificio del Pabellón I estaba en construcción, y parte del mismo debía estar habilitado para cuando se trajera la máquina, que se instaló en enero de 1961. Entretanto, se comenzaron a formar los futuros analistas y programadores, el Ing. Oscar Mattiussi fue enviado durante un año a la Universidad de Manchester en 1960 para entrenarse en el mantenimiento de la máquina, y el Ing. Jonas Paiuk estuvo tres meses en Manchester en los laboratorios de Ferranti. Cuando comenzó la instalación de la computadora vino de Manchester la profesora Cicely Popplewell a completar la capacitación del personal local. Rápidamente se entrenaron programadores de las distintas universidades nacionales (e incluso de Montevideo) e institutos de investigación. A partir de entonces, y hasta 1966, la computadora fue usada intensamente por los grupos de investigación en matemática aplicada del Instituto de Cálculo (en economía matemática, investigación operativa, estadística, mecánica aplicada, análisis numérico, sistemas de programación y lingüística computacional, dirigidos respectivamente por Oscar Varsavsky, Julián Aráoz, Sigfrido Mazza, Mario Gradowczyk, Pedro Zadunaisky, Wilfredo Durán y Eugenia Fisher), por los otros grupos de investigación de la Facultad y de otras universidades e institutos científicos y por usuarios externos a los que proveyó de servicios arancelados que permitieron financiar las investigaciones y los becarios.
Aquí aparece el tercer proyecto fundacional de la computación en Argentina, también llevado adelante por Sadosky: la creación de la carrera de computador científico, presentada al Consejo Directivo de la Facultad en 1962, y aprobada definitivamente por el Consejo Superior en 1963. La carrera -la primera de computación del país - tenía menor duración que las tradicionales licenciaturas, y su objetivo era formar "auxiliares de científicos": programadores, analistas, etc., que pudieran integrarse a la comunidad científica; aparte, la carrera serviría para que las empresas - que ya comenzaban a instalar computadoras con fines administrativos - pudieran contratar personal que no fuera necesariamente formado por dichas empresas, con los defectos que dicho proceso tiene. Sobre esta idea se crearon otras carreras en las demás universidades existentes (en esa época había ocho universidades nacionales, más la Universidad Tecnológica Nacional) como, por ejemplo, la carrera de calculista científico de La Plata.
Los párrafos anteriores pueden hacer pensar que el desarrollo de la computación estaba basado exclusivamente en Buenos Aires; esto no es así, y para comprobarlo basta describir el ya mencionado proyecto del Ing. Santos en Bahía Blanca. A fines de 1956, antes de que la Universidad Nacional del Sur cumpliera un año de vida, Santos constituyó el Seminario de Computadores con alumnos avanzados de la carrera de Ingeniero Electricista, germen del actual Laboratorio de Sistemas Digitales del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Al volver Santos de una estadía en Manchester entre 1959 y 1960 con una beca del CONICET para estudiar diseño lógico de computadoras, su grupo comenzó a trabajar en el desarrollo de una computadora pequeña y en investigación en álgebras multivariadas y su implementación electrónica. La construcción de la máquina se suspendió cuando, tras ser derrocado Frondizi por el habitual golpe militar en 1962 el subsidio del cual dependía fue interrumpido. Por si eso fuera poco, los principales integrantes del grupo fueron dejados cesantes en 1976 por la dictadura militar, con lo cual el grupo desapareció hasta que, en 1987, Santos retornó a la Universidad y armó un nuevo grupo a partir de cero.
La actividad computacional, tanto profesional como académica, estaba, a mediados de la década del sesenta, en pleno desarrollo en el país, con un crecimiento marcado por el entusiasmo de sus cultores, tanto profesionales originarios de otras disciplinas como jóvenes estudiantes y flamantes graduados e incluso idóneos, cuando se produjo la grave catástrofe del golpe de estado del Gral. O¬nganía contra el gobierno constitucional del Dr. Illia en junio de 1966 y la consecuente intervención a las universidades nacionales un mes después, con el agravante, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la salvaje intervención policial conocida como "Noche de los Bastones Largos".
Si bien es perfectamente conocido el daño que dicha intervención causó a la educación superior y a la ciencia argentina en general, no necesariamente se tiene idea de hasta dónde esa intervención fue una catástrofe para la informática, ya que destruyó por entero el desarrollo universitario de la flamante disciplina en un momento crucial de su evolución en el mundo: el personal del Instituto de Cálculo, por ejemplo, renunció en su totalidad.
En esa época la computación comenzaba a tener envergadura de ciencia y tecnología autónoma (baste recordar que el primer curriculum de la ACM es de 1968) y todo ese período se perdió en nuestro país. En Buenos Aires, en particular, cabe observar que la computadora, cuyo cambio ya estaba en estudio, cayó en desuso y la carrera se dictó durante casi quince años sin equipamiento computacional propio; la creación de la licenciatura en computación en Buenos Aires debió esperar hasta 1982. Los alumnos debían utilizar la computadora IBM 360 instalada en el Hospital Escuela, o la de la Facultad de Ingeniería que, a principios de la década del setenta creó, por iniciativa del Ing. Jáuregui, la carrera de analista de sistemas que se convirtió, en los ochenta, en una licenciatura en análisis de sistemas.
Durante el largo período de dictaduras militares entre 1966 y 1983 - sólo interrumpidas entre 1973 y 1976 por los accidentados gobiernos justicialistas de entonces - la computación universitaria tuvo más desarrollo en el interior que en Buenos Aires. En efecto, en esa época se crearon muchas universidades nuevas en distintas localidades del país, y en varias de dichas universidades se crearon carreras de computación. Algunas de esas carreras de computación tuvieron un sesgo mucho más moderno y actualizado que las de Buenos Aires; cabe mencionar sobre todo la carrera de Tandil, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y la carrera de la Universidad Nacional de San Luis.
En el desarrollo de programas universitarios modernos vale la pena mencionar, sin que la lista sea exhaustiva, el rol protagónico de Hugo Rickeboer, Armando Haeberer, Jorge Aguirre y Jorge Boria; y hoy el prestigio que tienen esas carreras debe mucho a dicha impronta en su origen. Pero todos estos meritorios esfuerzos no estuvieron enmarcados en una política de estado para informática, en una época en la cual casi todos los países la impulsaron: una mancha adicional a las muchas atribuibles a las dictaduras militares nacionales.
Hubo que esperar la restauración democrática en 1983 para que se planteara una política de estado, en la cual nuevamente aparece la figura de Manuel Sadosky, ahora como Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, Secretaría que contaba con una Subsecretaría de Informática. Desde la Secretaría, Sadosky impulsó la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) un intento de crear un instituto universitario, de muy alta calidad, de tres años de duración con las características del Instituto Balseiro, pero en informática, con veinte alumnos argentinos y diez alumnos de otros países latinoamericanos por año, todos becados para estudiar con dedicación exclusiva; cabe mencionar que nunca hubo estudiantes chilenos o brasileños, lo cual muestra que la disciplina ya estaba más desarrollada en estos países vecinos que en el nuestro. Todos los estudiantes debían tener segundo año aprobado en alguna carrera universitaria de ciencias o de ingeniería, e ingresaban tras un riguroso exámen de admisión. La ESLAI funcionó hasta 1990, en que fue a todo efecto práctico cerrada por el defecto congénito de haber sido una idea del gobierno anterior: todo un ejemplo de cómo no tener política de estado en informática. Se puede intentar evaluar el enorme daño que este cierre produjo observando el efecto positivo que tuvo la incorporación de varios de sus graduados a la docencia e investigación en el país, la actividad profesional de alto nivel que otros desarrollan, y el futuro desempeño de sus estudiantes no graduados, que debieron cambiar de universidad para terminar sus estudios. Y eso con apenas tres promociones de graduados.
En la década del noventa la investigación se afianzó en varias universidades, se iniciaron los programas de doctorado (el primer doctor se graduó en San Luis), y se avanzó notoriamente en la calidad de los estudios, de la preparación de los flamantes profesionales, y de las investigaciones. Sin embargo, los problemas profundos se mantienen: no hay política de estado en un área crucial para el desarrollo del país, o sea las actividades de investigación y desarrollo dependen fundamentalmente del esfuerzo personal e institucional en las distintas universidades
 Amor
Amor |
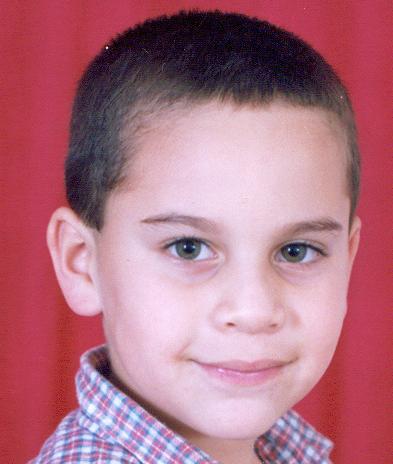 Sano
Sano |
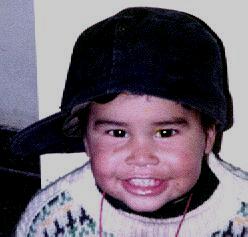 Asado
Asado |
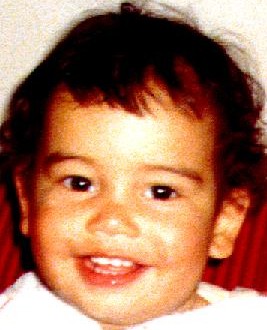 Alegria
Alegria |
 Extasis
Extasis |
|---|
Te espero en: wilucha@gmail.com
Esta page está en: www.wilocarpio.com.ar
15/09/2007